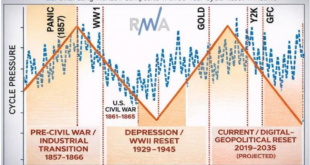Putin deja en ridículo a Macron, y con él a Europa, para dejar claro que solo acepta que se le reconozca una relación entre grandes potencia con Estados Unidos
Las prisas que se ha dado el Kremlin en desmentir que los presidentes de Rusia y Francia alcanzaran el lunes un acuerdo para la desescalada al mismo tiempo que Emmanuel Macron se entrevistaba ayer en Kiev con el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, es tanto o más significativo que los seis metros de mesa que separaron a Vladímir Putin y al propio Macron, empeñado en una mediación que es harto difícil que dé algún resultado significativo. No se trata solo de que, objetivamente, el presidente de Francia se movilice sin disponer de los ingredientes mínimos necesarios para enfriar la crisis, sino que Rusia persigue sin disimulo que sea la Casa Blanca la que se comprometa a desescalar la crisis, a reconocer en el desafío ruso el comportamiento de una gran potencia que trata de igual a igual con Estados Unidos como lo hizo en el pasado la Unión Soviética. Ninguneando, de paso, a Europa.
Es evidente que hay en ello bastantes elementos propagandísticos, de imagen si se quiere, pero no por eso la atmósfera queda menos viciada. Mientras se acumulan soldados cerca de la frontera de Ucrania y el presidente Joe Biden decide enviar un contingente de refuerzo a Polonia, la certificación de que en esta crisis no caben intermediarios, o solo son posibles si se da una aceptación previa de Moscú y Washington, complica al máximo una resolución satisfactoria a corto plazo. Es una mala noticia porque cabe interpretar el momento como un afianzamiento de los halcones de ambas partes, más interesados en aumentar la exasperación que en buscar una salida equilibrada en la que nadie pueda cantar victoria ni sentirse derrotado.
La otra mala noticia es la creciente división de los europeos a pesar del viaje a Washington de Josep Borrell para entrevistarse con Antony Blinken. Lo que debía ser una prueba de unidad se ha quedado en muestra de debilidad colectiva porque, simultáneamente, de forma más o menos evidente, las gestiones de Macron incomodan a varios miembros de la Unión Europea. La resistencia del canciller de Alemania, Olaf Scholz, a referirse al gasoducto Nord Stream 2 es la prueba del nueve de que tal división existe y afecta a la coordinación de esfuerzos de Francia y Alemania. Para desembocar todo, paradoja de las paradojas, en la amenaza de Biden de paralizar el mencionado gasoducto, un asunto básicamente europeo, lo que no deja en el mejor lugar posible la influencia de los Veintisiete en la resolución de la crisis.
Parece que todo lleva a dar la razón a cuantos piensan que es el presidente Putin quien marca el tempo de los acontecimientos para alcanzar objetivos concretos: remitir la resolución pactada de la crisis a una entente con Washington de la que, en última instancia, saldrá una Ucrania irremediablemente debilitada, y fraccionar el campo europeo, una forma indirecta de debilitar asimismo el conglomerado de aliados de Estados Unidos. Todo ello sin que se desvanezca la doble impresión de que la iniciativa de Macron obedece más a razones de orden interno –obtener un éxito reseñable a escala internacional antes de que empiece la campaña electoral– y de que Biden ha optado por tensar la cuerda para corregir en otro frente, con otro adversario, el penoso espectáculo ofrecido en Afganistán el pasado verano. Y sin que asomen señales de que algo se mueve entre bastidores para evitar que todo acabe en una guerra híbrida, costosa, pero sin bajas, a salvo de que pueda degenerar en algo de más graves consecuencias.
 Eurasia Press & News
Eurasia Press & News